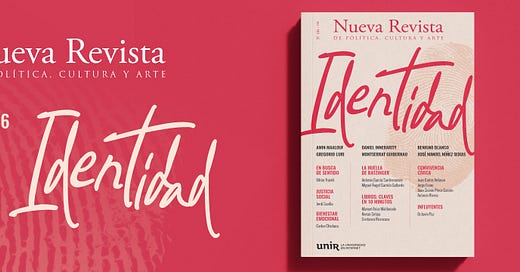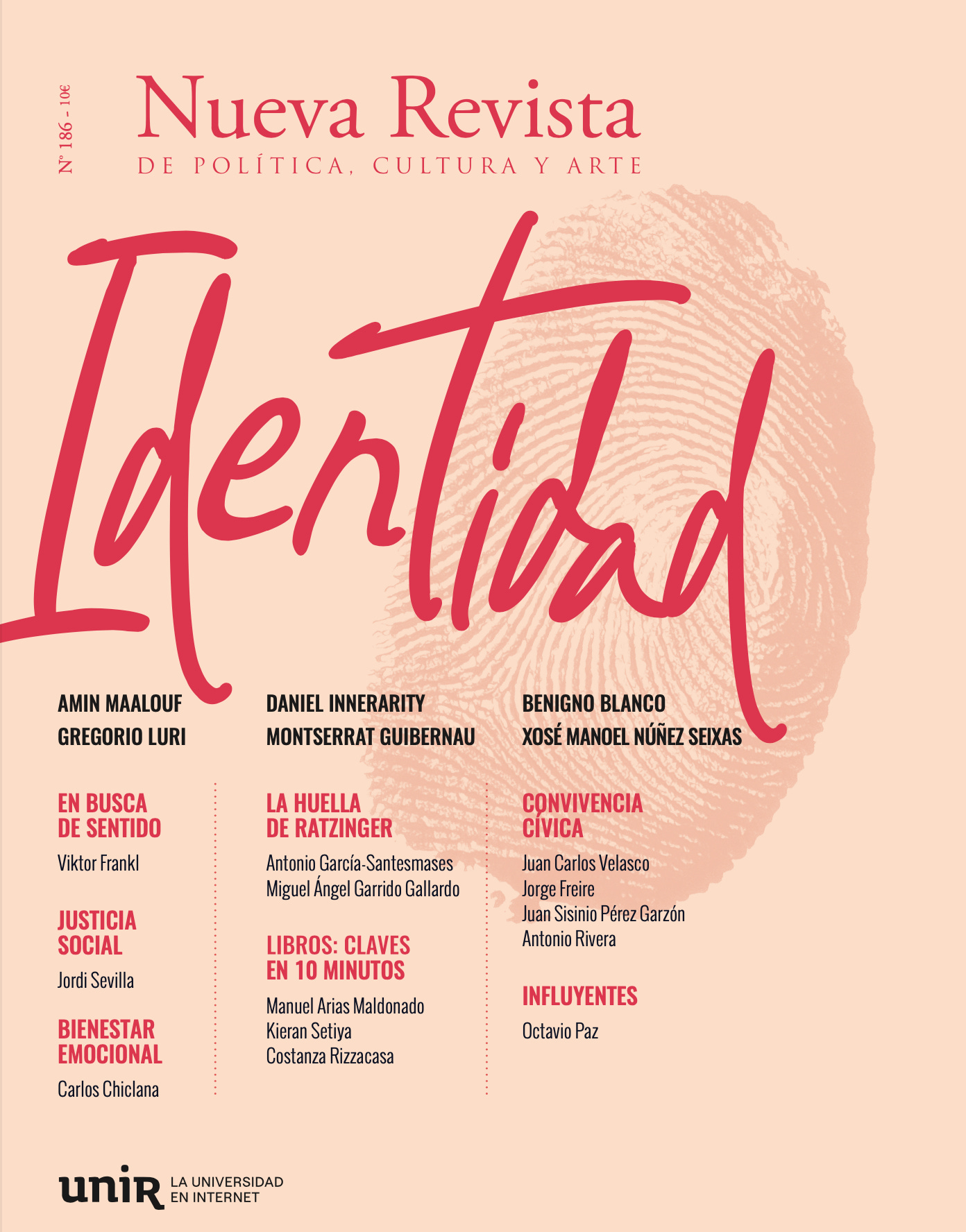Conversando sobre identidad
Raza, lengua, religión, sexo, nación: ¿qué nos hace ser lo que somos?
La identidad no está por encima de los grandes valores (verdad, justicia y amor), y por eso no debe escarbar malsana o falsamente para dividir por razones de sexo, raza, religión, origen, nacionalidad, aspecto físico y costumbres.
El principio de identidad («toda entidad es idéntica a sí misma») es la raíz de la filosofía. Las matemáticas no son más que igualdades de expresiones algebraicas (identidades). De la identidad filosófica y matemática se pasa a la identidad personal: el conjunto de caracteres que individualizan y diferencian a una persona o a una colectividad. Por una supuesta defensa de esos caracteres ha habido matanzas y crímenes de todo tipo. Un ejemplo prominente es el Holocausto. Pero hay casos de ahora mismo y que se traducen en una fórmula como la que sigue: el ucraniano debe ser ruso, por imperio de la fuerza.
Además de reflejarse en el nacionalismo, el problema de la identidad reaparece hoy con nuevos ropajes. El más destacado es el de la identidad de género. Otra mutación se relaciona con la igualdad. Igualdad e identidad son sinónimos, como se aprecia bien en las matemáticas. El prestigio de una determinada concepción de la identidad y de la igualdad explican la condena de lo desigual, que se relaciona con lo injusto. Baste citar el conflicto entre China y Taiwán.
Establecer la identidad de una persona es una de las tareas que más complicaciones puede acarrear. La conciencia cambia, el «yo» cambia, nosotros cambiamos. Mencionar que la sustancia de lo cambiante sigue siendo la misma mientras se transforman atributos suyos como la calidad, la cantidad y el lugar, es decir, mencionar la versión de la filosofía clásica para resolver ese dilema, convence a pocos, sobre todo a partir de Sigmund Freud. De ahí el fenómeno cada vez más frecuente del chico que quiere ser chica, o al revés. ¿Se puede argumentar, con Aristóteles, que el ser es estable e idéntico consigo mismo? ¿Importa a quienes se sienten atrapados, como se afirma, en un cuerpo falso? David Hume consideró que el problema de la identidad personal (y, por extensión, el problema de cualquier identidad substancial) es insoluble, y se contentó con la relativa persistencia de haces de impresiones en las relaciones de semejanza, contigüidad y causalidad. Es la versión que hoy predomina.
Pasando a la sociedad, el problema sigue siendo muy complejo. ¿Somos lo que somos por haber nacido en un lugar, región, ciudad o país determinados? ¿Por nuestra raza? ¿Por nuestra familia? ¿Por creer en Dios? ¿Por no creer? ¿Qué papel desempeña la religión en la forja de la identidad? ¿Vale el antiguo Cuius regio, eius religio («Del que posee el control estatal, de él es la religión en ese territorio»)? ¿Es lo decisivo la lengua que hablamos? Aquí hay teorías para todos los gustos. No es raro oír que uno es de donde estudió el bachillerato (de donde vivió hasta los 16-18 años), que transforma el dicho de Rainer Maria Rilke: uno es de donde vivió la infancia, hasta los 7 años, más o menos.
Según encuestas recientes, la lengua, por encima del lugar de nacimiento, es considerada el factor por excelencia de la identidad nacional. En este número de Nueva Revista hemos reunido un buen número de artículos de prestigiosos especialistas, para orientar el debate.
Número 186 de Nueva Revista: sumario completo.