Miguel Ángel Garrido Gallardo revisitado en Nueva Revista
Homenaje a un «vir bonus dicendi peritus» (un varón bueno perito en retórica)
En 2010, tras la aparición del número 129 de Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, comenzó un nuevo ciclo en la publicación fundada en 1990 por Antonio Fontán (1923- 2010). El filólogo Miguel Ángel Garrido Gallardo, catedrático de universidad y profesor de investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tomaba el timón como editor de esa publicación.
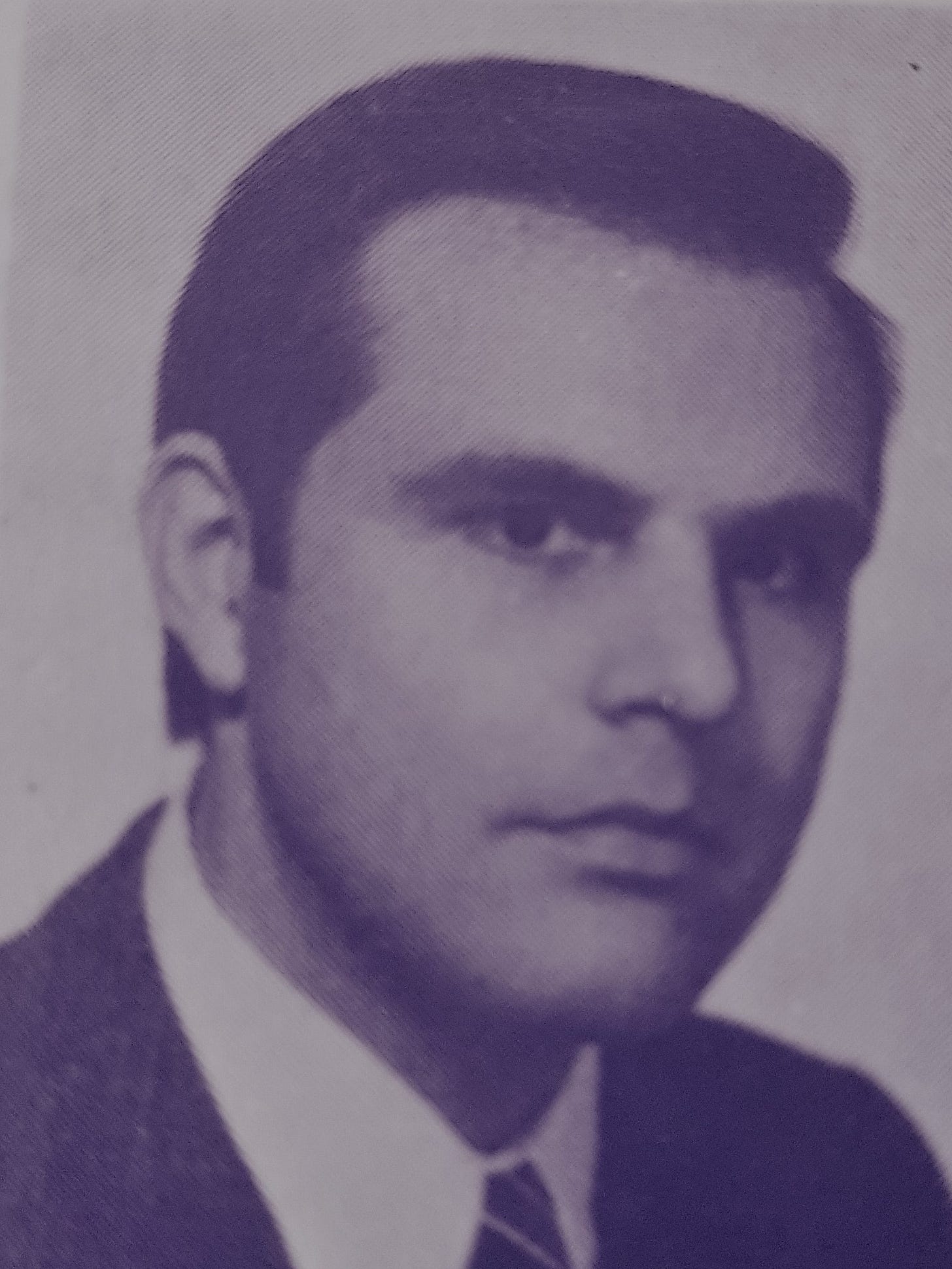
A la pregunta de qué representaba Nueva Revista en el panorama de las publicaciones culturales españolas, respondía Garrido Gallardo, ya desde su nuevo puesto: «Nueva Revista corresponde, en política, al centro-derecha español; en ideología, al liberalismo; y en filosofía, al humanismo cristiano. son tres facetas que se dan en la persona de Antonio Fontán, que han configurado su revista y le otorgan sus señas de identidad» (ABC, 24/1/2011). El número 129 de Nueva Revista se titula «Claves para entender el mundo» y se compone de una selección de algunos de los mejores artículos de los dos decenios anteriores de la revista. Los herederos de la publicación incluyeron en la selección un artículo del que iba a ser nuevo editor, «La semiótica en mil palabras». Sin duda, los herederos pensaron que Garrido Gallardo no era ajeno a la etapa anterior.
Conocí a Miguel Ángel en octubre de 1975, en mi recién estrenada vida de estudiante en el Colegio Mayor Moncloa (Madrid). Miguel Ángel era entonces un joven doctor en Filología Hispánica, ya titular del CSIC, que preparaba oposiciones a cátedra de Universidad, y yo un estudiante del Curso de Orientación Universitaria (COU) en el Instituto Cardenal Cisneros (Madrid). Teníamos treinta y dieciséis años respectivamente.
Mi relación con él fue periódica durante el siguiente lustro, hasta que terminé la licenciatura. Miguel Ángel acudía a las tertulias del Colegio Mayor Moncloa, las reuniones después del almuerzo, normalmente con café y en ocasiones con copa. A veces el Colegio Mayor Moncloa invitaba a personajes ilustres como el filósofo alemán Josef Pieper o el entonces célebre periodista deportivo José María García. Eran los últimos meses del franquismo y los primeros años de la democracia. En aquellas memorables tertulias, Miguel Ángel nunca se sentaba en las primeras filas, ni junto al invitado, más o menos en la zona de la vitrina de la sala de estar. Se incrustaba con los residentes del fondo, junto a un cuadro al óleo de un gallo pelado, y solo se notaba su presencia cuando, de repente, en el turno de preguntas resonaba su peculiar tono de voz agudo, seguro y alegre.
En Miguel Ángel se notaban ya las cualidades que luego fue afianzando y mejorando. Primero, una agudeza y un sentido crítico al margen de los clichés, las propagandas y las publicidades. Sus observaciones eran originales, distintas de las que repetían otros llevados por mimetismos del momento. Después, una simpatía y optimismo sobresalientes. Los más jóvenes notábamos su interés real por cada uno, fuera quien fuere, sin la amabilidad postiza típica de los encuentros por compromiso. En tercer lugar, Miguel Ángel brillaba por un conocimiento teórico y práctico de su materia, la Teoría de la Literatura. Finalmente destacaba por sus convicciones religiosas y un gran dominio de la Teología y de la Hermenéutica bíblica. Esta segunda conquista suya era, en parte, una consecuencia de sus tempranos estudios sobre los géneros literarios y del papel que tienen en la correcta exégesis de los libros sagrados.
Escribe nuestro homenajeado en «Cervantes no es posmoderno»: «La inmensa mayor parte de los problemas personales nos los creamos nosotros mismos» (Nueva Revista n. 157, 2016: 86). Me pregunto ahora, con ocasión de este homenaje, si ha tenido Miguel Ángel alguna vez «problemas personales».
Mi relación con él continuó. Quizá no coincidíamos tanto físicamente como en los tiempos del Colegio Mayor Moncloa, pero mantuvimos siempre al menos contacto epistolar y telefónico en la época, algo más de una década, en la que residí en el extranjero, después de haber acabado los estudios universitarios. Y luego, a mi regreso a Madrid, ya de forma ininterrumpida hasta hoy.
Vuelvo a la pregunta arriba planteada, una vez aclarado que no le he perdido nunca la pista. Me parece que Miguel Ángel no ha tenido nunca problemas personales. Si los ha tenido, los ha ocultado tan bien que nadie se ha enterado. Lo cual casi equivaldría a no tenerlos. Solo se le conocía una «manía personal»: el horror al calor del verano. Pero incluso esa aversión se le nota ya menos, no por mérito propio (hay que decirlo), sino porque la cultura del aire acondicionado se ha generalizado y ha irrumpido en su vida (como en la de casi todos).
En 2013, en una entrevista que le hizo Miguel Ángel Gozalo, a propósito de una pregunta sobre el premio Julián Marías que había recibido hacía poco, declaró: «Pienso que el trabajo es el primer medio que tiene el ser humano para cumplir su destino... La verdad es que tengo buen humor... y, doy gracias a Dios, en la vida me ha ido fantástico» (Miguel Ángel Garrido Gallardo (2013): «La batalla del libro», Nueva Revista, n. 144, p. 14). Sin problemas personales, sin crearse problemas, en la vida le ha ido fantástico.
Veamos qué más nos descubre indirectamente de sí mismo si leemos con cuidado sus artículos en Nueva Revista. «No cabe duda de que para enseñar algo es muy necesario saberlo enseñar... Pero llegó el momento en que se asumía la aberración de que se podría enseñar lo que fuese, con un método adecuado, aunque no se supiera nada de lo que se enseñaba. Y eso es un imposible» (Miguel Ángel Garrido Gallardo (2015): «El mito del ranking universitario», Nueva Revista, n. 155, p. 145).
Hablando de enseñanza. Acompañé al profesor Garrido cuando en 1981 fue a tomar posesión en Sevilla de su puesto como catedrático en la Facultad de Filología Hispánica. Era ya todo un maestro. Miguel Ángel se rodeaba de jóvenes promesas de la filología y se relacionaba con la mayoría de los nombres famosos de ese mundo, empezando por Fernando Lázaro Carreter, en cuya cátedra colaboraba.
Sin embargo, si se repasa una biografía oficiosa del profesor Garrido Gallardo, la que ofrece Wikipedia, por ejemplo, un lector sin más datos probablemente llegaría a la conclusión de que estamos ante una persona con un curriculum sobresaliente, pero no ante alguien que merece notoriedad indiscutible. Con analogía futbolística, sería, sin duda, un grande de primera división, pero no Messi, ni Kubala, ni Pelé, ni Maradona, ni siquiera Andrés Iniesta, Íker Casillas o Sergio Ramos.
Creo que eso no tiene que ver con los méritos. A Miguel Ángel no le han ido nunca las maniobras para subir peldaños, ni los esfuerzos adicionales para alcanzar el relumbrón de la cultura del espectáculo. Ha llegado donde ha llegado por méritos contundentes a los que era imposible decir que no. Tiene una obra que queda para la posteridad y, en cualquier caso, Miguel Ángel no es de los que, en frase de Lázaro Carreter muy citada por Garrido, tendría nostalgia del papado, si fuera rey, o del trono real, si fuera papa. Valga esta cita: «En lo humano, dar de sí todo lo posible (eficiencia) conduce a la satisfacción del deber cumplido; aspirar siempre a ser superior (eficacia) es una fuente de frustraciones (el que llega a emperador, le falta ser papa y viceversa) y de otros innumerables males» (Miguel Ángel Garrido Gallardo (2015): «El mito del ranking universitario», Nueva Revista, n. 155, p. 147).
Garrido Gallardo fue miembro, durante quince años, del Comité Ejecutivo de la International Association for Semiotic Studies, de la que Umberto Eco era secretario general. Cuando la Universidad Complutense de Madrid distinguió al autor de El nombre de la rosa con el doctorado honoris causa, corría el año 1990, Miguel Ángel publicó un artículo en ABC en el que decía sobre Eco:
«Ciertamente en la historia de la ciencia del lenguaje del siglo XX, su lugar no figurará entre los descubridores de nuevos caminos como De Saussure, Jakobson, Hjelmslev o Chomsky. Es, sin embargo, un profesor de semiótica que sabe comunicar como nadie. Pocos como él tienen el don de la oportunidad para acertar con el ejemplo o contar el chiste que volverá inteligible hasta la más abstrusa teoría».
Releo esas líneas y siento que eso es lo que yo pienso de Garrido.
En cierta ocasión, Miguel Ángel me contó una anécdota de uno de sus maestros, Sebastián Mariner Bigorra (1923-1988), catedrático de Latín de la Universidad Complutense. Asistía Miguel Ángel a un coloquio con él en la Fundación Universitaria Española y alguien le preguntó al latinista si no creía que se ganaba poco dinero siendo profesor de Latín. Mariner contestó que no creía que él pudiera ganar más con ninguna otra dedicación. Me parece que Miguel Ángel se adscribe a esa tesis de vincularse sobriamente a la realidad, de hacer lo que se debe y estar en lo que se hace.
Lo anterior enlaza con otro de sus rasgos fundamentales, su compromiso contra la superficialidad «como suprema enfermedad de nuestra cultura contemporánea» (Miguel Ángel Garrido Gallardo (2015): «Elogio del libro de papel», Nueva Revista, n. 155, p. 224). En una sociedad que da el mismo valor a una formulación de Habermas que a un enunciado de Belén Esteban, la gran tragedia es, por ejemplo, que podemos formar la opinión pública con lo que dicen una serie de personas que no saben lo que están diciendo. «Cuando ciertos tertulianos tratan de lo tuyo, te das cuenta de que no saben lo que están diciendo y piensas: ¡Dios mío!, cómo están informando...». (Miguel Ángel Garrido Gallardo (2013): «La batalla del libro», Nueva Revista, n. 144, pp. 14-15). «En cierta ocasión oí a Ratzinger que, en su opinión, el problema moral más grande de esta hora es que los medios de comunicación presentan en plano de igualdad al sabio y al necio, al santo y al criminal, sin forma de discernir» (Miguel Ángel Garrido Gallardo (2013): «La batalla del libro», Nueva Revista, n. 144, p. 15).
En lo último que le he leído vuelve a la cuestión a propósito de la poliacroasis [del griego polýs , ‘mucho’, ‘numeroso’, y akróasis, ‘audición’, ‘acción de escuchar’] en el panorama político español actual:
«Una de las aspiraciones retóricas por la que suelen suspirar los líderes es la de conseguir simultáneamente la adhesión de los que comparten ideario y de los que no lo comparten o incluso abrazan uno contradictorio. Aunque lo cierto sea que cuando afirman estar de acuerdo, diciendo unos una cosa y otros la contraria, indudablemente todos se equivocan» (Miguel Ángel Garrido Gallardo (2013). «La batalla del libro», Nueva Revista, n. 144, p. 15).
Para combatir la superficialidad, el estudio: no muchas cosas, sino mucho. Profundidad. Este propósito, me parece, guía su labor en Nueva Revista. Miguel Ángel organizó el Congreso Internacional La Biblioteca de Occidente en Contexto Hispánico, que se celebró en Madrid y en San Millán de la Cogolla entre los días 17 y 22 de junio de 2013, con la participación de un centenar de hispanistas de treinta y cinco nacionalidades. Hubo ocasión de beber buen vino en las Bodegas Dinastía Vivanco (Briones, La Rioja), pero también para sostener que «un libro es mejor que otro según qué persona, qué circunstancia, qué momento histórico, qué hora del día, qué situación psicológica se tiene: el canon es una convención» (Miguel Ángel Garrido Gallardo (2013): «La batalla del libro», Nueva Revista, n. 144, p. 2). Lo cual es compatible con «la contundencia física de una biblioteca que recoge nuestra herencia cultural», esa que «puesta en los hogares, nos llame la atención. Que esté ahí, recordándonos siempre lo que merece la pena» (Miguel Ángel Garrido Gallardo (2013): «La batalla del libro», Nueva Revista, n. 144, pp. 9-10).
A Miguel Ángel le gusta mucho hablar de su pueblo natal, Lubrín (Almería), y de la localidad en la que discurren sus primeros años de vida y su primera juventud, Los Santos de Maimona (Badajoz), donde su padre era maestro. Por su carácter, imagino que se vería como el héroe de cómic de aquellos tiempos, Roberto Alcázar, «condenado irremediablemente al éxito». No solo porque «cuando había caído en una trampa y la situación era desesperada, siempre Roberto razonaba: «Tiene que haber un resorte por alguna parte»; y, en efecto, en la viñeta siguiente, un puntito negro con la leyenda Resorte confirmaba su presentimiento» (Miguel Ángel Garrido Gallardo (2015): «Los caminos de la literatura», Nueva Revista, n. 155, p. 228), sino también porque la vida de Garrido Gallardo proclama lo contrario de lo que dice Rubén Darío en Lo Fatal: «Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo / ni mayor pesadumbre que la vida consciente».1
Este texto se publicó por primera vez en José Grau: «Miguel Ángel Garrido Gallardo revisitado en Nueva Revista», a su vez, parte del libro Vir bonus dicendi peritus. Homenaje al profesor Miguel Ángel Garrido Gallardo. Coordinado por Luis Alburquerque-García, José Luis García Barrientos, Antonio Garrido Domínguez y Ana Suárez Miramón. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, 2019, pp. 933-37. José Grau es José Manuel Grau Navarro y conserva el copyright de este texto, según se lee en la p. 8 de ese mismo libro.


